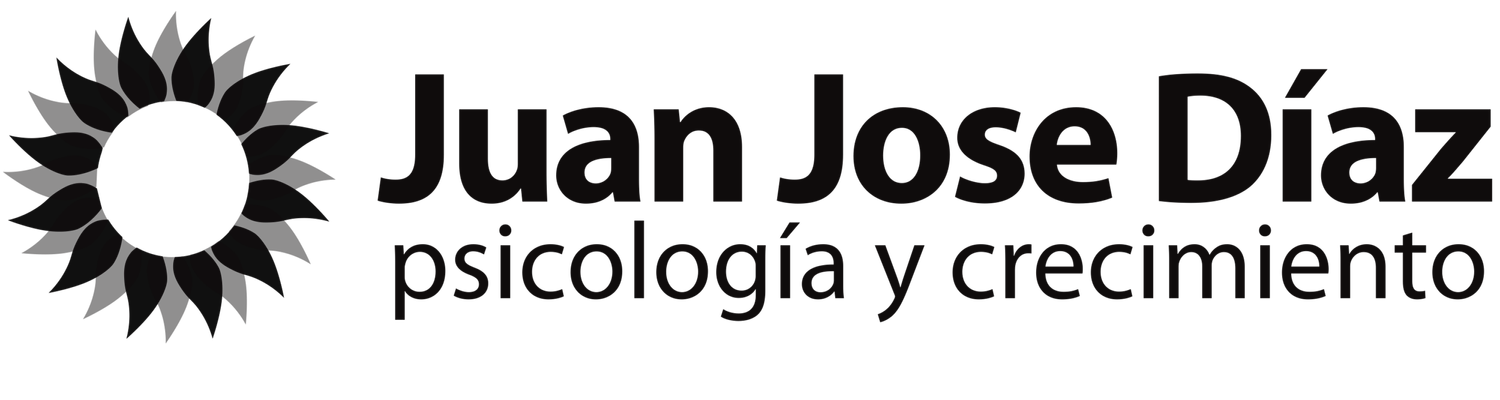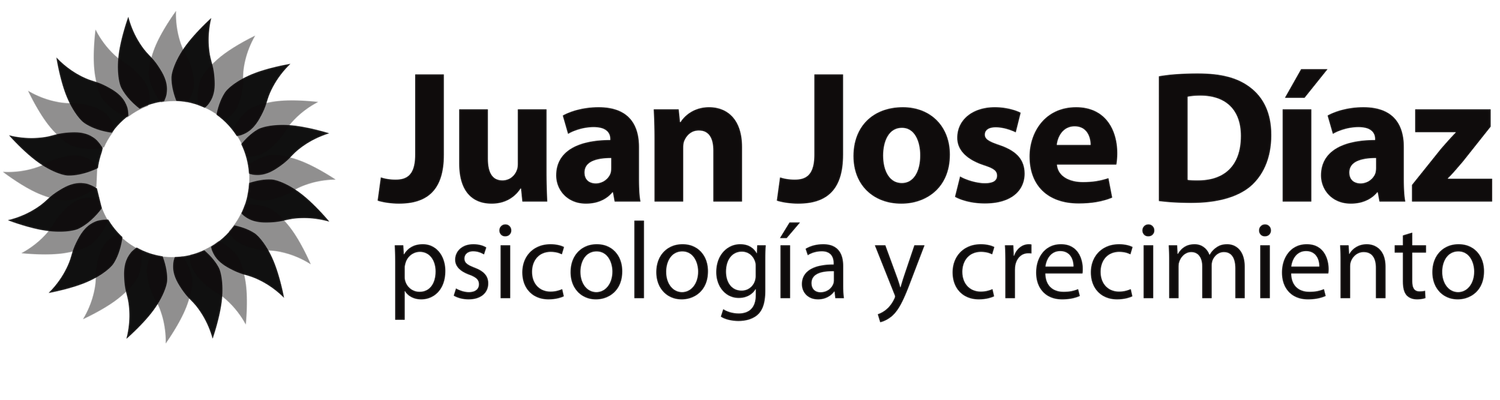Emociones de la guerra: cómo vive Culiacán a un año del conflicto
La guerra en Culiacán no solo se mide en balas, también en las emociones que marcan la vida diaria de cada persona.
¿Recuerdas dónde estabas el 9 de septiembre de 2024? Ese día Culiacán dejó de ser la ciudad que conocíamos y se convirtió en el centro de una guerra prolongada entre facciones del Cártel de Sinaloa. Esa mañana comenzaron los bloqueos, las balaceras en avenidas principales y la suspensión de clases. Desde entonces, nada volvió a ser igual. No fue otro “Culiacanazo” como los de 2019 o 2023 —que fueron episodios breves—, sino un conflicto sostenido, con una violencia que se instaló y se hizo parte del día a día.
Este artículo no busca dar otro recuento de números. La intención es poner en el centro a quienes están detrás de esas estadísticas: familias con duelos interrumpidos, niños que aprendieron a reconocer el sonido de las balas, vecinos agotados y pasillos escolares vacíos. Detrás de cada cifra hay un rostro, una historia y una emoción.
Y es ahí donde necesitamos detenernos. Porque darle voz al miedo, a la rabia, al cansancio o a la tristeza es un acto de conciencia y de memoria colectiva. Esa mirada humana debe ser la prioridad, para que lo que vivimos no quede solo como una crónica de violencia, sino también como una oportunidad de construir comunidad y cuidado mutuo.
El costo emocional de la guerra: heridas que no se ven
La guerra que comenzó ese 9 de septiembre de 2024 no solo dejó muertos, heridos y desplazados. También trajo un impacto silencioso que se siente en lo más íntimo: las emociones. Esta violencia no ocurre únicamente en las calles, también se vive en el cuerpo, en la mente y en cada decisión diaria. El estrés, el miedo y la incertidumbre se volvieron parte de la rutina, afectando cómo dormimos, trabajamos, estudiamos y nos relacionamos.
Ese costo invisible es tan real como las cifras de homicidios. Lo vemos en funerales interrumpidos, en niños que aprenden a reconocer el sonido de un arma, en comerciantes que cierran temprano por precaución, en trabajadores con ingresos cada vez más inestables y en estudiantes que enfrentan clases interrumpidas que frenan sus proyectos. No aparece en estadísticas, pero sí en la calidad de vida que se deteriora poco a poco.
Cada sector ha cargado con una emoción predominante. Las familias de las víctimas viven un duelo marcado por la falta de justicia. Los niños y adolescentes crecen con miedo constante. Quienes han sido despojados sienten enojo e impotencia. Empresarios y trabajadores arrastran frustración y cansancio. Los desplazados llevan encima la nostalgia de su hogar perdido. Y los sectores más invisibilizados, como los internos de anexos, sufren terror e indefensión.
Reconocer este mapa emocional no es un lujo, es una necesidad. Si como comunidad no nombramos lo que sentimos, corremos el riesgo de normalizarlo. Y el silencio solo hace más profunda la herida. Hablar de nuestras emociones es el primer paso para sanar y para recordar que, detrás de cada cifra, hay una vida que merece ser contada.
Víctimas emocionales de la guerra: el dolor detrás de cada historia
Este suceso golpeó a toda la ciudad, aunque cada sector lo vivió de manera distinta. Para algunos fue la pérdida de un ser querido; para otros, la interrupción de su rutina o el despojo de lo que habían construido con esfuerzo. En cada caso predominó una emoción distinta, y nombrarlas ayuda a entender que la guerra no solo se mide en balas, sino en cómo cambia la vida de quienes la enfrentan.
El dolor más intenso está en quienes perdieron a alguien. En un año, Culiacán registró casi 2,000 homicidios y más de 1,500 desapariciones. Para estas familias, la ausencia se vive como un duelo interminable, sobre todo cuando no hay cuerpo ni justicia. A eso se le llama duelo ambiguo, una experiencia que deja atrapada a la persona entre la esperanza y la desesperanza. Las madres buscadoras encarnan este sufrimiento: salen cada semana con palas y agua, sabiendo que tal vez no encontrarán nada, pero sin poder detenerse. La desesperanza se mezcla con la rabia de enfrentarse a instituciones que no responden. El resultado son cuadros de depresión, ansiedad, insomnio e incluso enfermedades físicas derivadas del estrés. Reconocer este duelo es vital porque, si se invisibiliza, corremos el riesgo de normalizar la ausencia como parte de la vida. Cada pérdida no atendida deja una herida abierta que lastima no solo a una familia, sino a toda la comunidad.
Los más jóvenes han vivido esta guerra desde la mayor vulnerabilidad. El 9 de septiembre de 2024, muchas escuelas cerraron de golpe, dejando a miles de estudiantes encerrados en casa por miedo. Fue apenas la primera de muchas interrupciones que marcaron su desarrollo académico y emocional. El miedo domina su vida diaria: niños que distinguen un cohete de un disparo, pequeños que vuelven a mojar la cama o que no quieren separarse de sus padres. En la adolescencia, esto se traduce en bajo rendimiento escolar, problemas de concentración y ansiedad. Pero el impacto no se queda en lo escolar: crecer en medio de la violencia afecta la manera en que forman su identidad, construyen relaciones y confían en los demás. Si no se atiende, este efecto puede arrastrarse hasta la adultez. Hablar con ellos de forma honesta, sin sobrecargarlos de miedo, es darles herramientas para enfrentar lo que viven.
Cuando el miedo se vuelve insoportable, muchas personas sienten que no tienen más opción que migrar. Da igual si el destino está lejos o cerca: lo que se deja atrás siempre pesa más que lo que se lleva consigo. La salida no es solo un movimiento físico, también es un cambio emocional profundo. Se abandona la seguridad de lo conocido para entrar en un terreno lleno de incertidumbre. La emoción más frecuente es una mezcla de tristeza y nostalgia: el dolor de soltar un lugar lleno de recuerdos y, al mismo tiempo, el vacío de no saber si algún día será posible regresar. A eso se suma la incertidumbre de empezar de nuevo, muchas veces sin la red de apoyo que antes sostenía la vida cotidiana. Hablar de quienes migran por miedo es reconocer un duelo particular: el de la vida que quedó atrás. Mientras ese duelo siga siendo invisible, continuará como una herida silenciosa que acompaña a quienes tuvieron que marcharse.
La guerra también dejó escenas de personas obligadas a bajarse de sus autos bajo amenaza para que fueran usados en bloqueos. Esa experiencia generó enojo e impotencia. No se trata solo del valor del vehículo, sino de sentirse vulnerables e indefensos frente a alguien armado. La rabia acumulada rara vez encuentra salida, porque en la mayoría de los casos no hay reparación ni castigo. Esto provoca lo que en psicología se conoce como moral injury, el daño emocional que aparece cuando se vive una injusticia sin reparación. La consecuencia es desconfianza hacia las autoridades y la certeza de que reclamar no sirve de nada. Ese enojo puede transformarse en cinismo y apatía, debilitando la cohesión social.
Muchos negocios en Culiacán bajaron cortinas después del inicio de la guerra. Comercios pequeños y medianos, dependientes del flujo de clientes, se vieron obligados a cerrar por miedo o falta de ingresos. Esto golpeó tanto a los dueños como a los trabajadores que perdieron sus empleos. Aquí predomina la frustración, acompañada del cansancio. El esfuerzo diario ya no se traduce en estabilidad, sino en pérdidas constantes. A eso se suma la ansiedad económica y el agotamiento de no poder planear el futuro. Este panorama se parece a un burnout comunitario: un desgaste colectivo que no afecta solo a individuos, sino a toda la sociedad. La sensación de que nada cambia y de que el esfuerzo nunca alcanza alimenta la depresión y erosiona poco a poco la motivación.
El sistema educativo ha sido uno de los más golpeados. Docentes y alumnos vivieron interrupciones constantes que generaron desánimo y frustración. Cada suspensión implicó ajustar planes, perder avances y retomar en condiciones adversas. La emoción predominante es el desánimo, mezclado con frustración. Los docentes sienten impotencia al ver que sus esfuerzos no alcanzan, mientras los estudiantes cargan con la sensación de rezago frente a quienes estudian en contextos más seguros. El impacto no se mide solo en calificaciones, sino en la pérdida de confianza en la escuela como un lugar seguro. Recuperar ese sentido es clave, porque la educación debe ser un espacio de contención y no de miedo.
Y aunque su papel suele ser visto solo desde la fuerza o la disciplina, detrás del uniforme hay personas que también sienten y cargan con el peso de la violencia. Muchos policías y militares arrastran síntomas de estrés postraumático: pesadillas, irritabilidad, hipervigilancia o dificultades para dormir. Al mismo tiempo, sus parejas e hijos viven con miedo constante a la ausencia, a la noticia inesperada o al vacío de una mesa incompleta. En este escenario, la falta de espacios de apoyo psicológico dentro de las instituciones refuerza el desgaste. No basta con la preparación física o el entrenamiento táctico: la salud mental debería ser una prioridad, porque el costo de no atenderla es demasiado alto. Si los cuerpos de seguridad se quiebran emocionalmente, también se resquebraja la capacidad de proteger y sostener a la comunidad. Hablar de ellos y de sus familias es reconocer que la guerra no distingue uniformes ni bandos: el impacto emocional atraviesa a todos. Y mientras no se atiendan estas heridas, seguirá creciendo el círculo de dolor que ya envuelve a la ciudad.
Cuando la violencia desgasta a todos: el peso del trauma social
Y cuando una ciudad entera vive bajo el mismo clima de violencia durante meses, lo que pasa ya no son experiencias aisladas, sino un trauma colectivo. Es el impacto compartido de miles de personas que, aunque no se conozcan, cargan con emociones parecidas. En Culiacán esto se refleja en una vida diaria sostenida por el miedo, el enojo, la frustración y el cansancio.
Lo más peligroso del trauma colectivo es que normaliza la violencia. Lo que antes provocaba indignación, con el tiempo se vuelve rutina. Balaceras en redes, bloqueos en las avenidas o escuelas cerradas dejan de sorprender y se convierten en un “otra vez pasó”. Ese acostumbramiento es una defensa psicológica, pero también una señal de agotamiento social.
Aquí aparece el burnout comunitario. No hablamos solo del desgaste de una persona, sino de toda una sociedad que se siente sin control sobre lo que ocurre. El resultado es un cansancio que se extiende: familias que viven en alerta permanente, comerciantes que bajan cortinas antes de tiempo, estudiantes desmotivados y vecinos que prefieren callar en lugar de denunciar. La sensación general es que, por más que se intente, nada cambia.
Los síntomas son claros: ansiedad, insomnio y problemas de concentración en muchos; anhedonia —la incapacidad de disfrutar lo que antes generaba placer— en otros. La irritabilidad se ha vuelto común: discusiones familiares más frecuentes, menos tolerancia al estrés y una tensión que parece no ceder. Todo esto muestra que no es un problema individual, sino una experiencia compartida que atraviesa a toda la ciudad.
Hablar de trauma colectivo no es exagerar. Es reconocer que Culiacán vive en un estado de cansancio social que necesita atención. El primer paso es no minimizarlo ni normalizarlo. Nombrar el desgaste, aceptarlo como real y buscar espacios de apoyo comunitario ayuda a frenar la apatía. Porque así como el dolor se comparte, también puede compartirse la búsqueda de soluciones y la construcción de esperanza.
De la herida a la sanación: herramientas para enfrentar el trauma
Reconocer el trauma colectivo es apenas el primer paso. La pregunta que sigue es: ¿qué hacemos con todas estas emociones que cargamos? No se trata de borrarlas, sino de aprender a manejarlas para que no se conviertan en un peso insoportable.
A nivel individual, hay acciones sencillas que ayudan a recuperar algo de control. Una de ellas es cuidar la higiene informativa: decidir qué, cuándo y cuánto consumimos de noticias para no vivir saturados de miedo. También son clave las rutinas básicas, como dormir y comer a horarios regulares, porque el cuerpo necesita estabilidad para resistir el estrés. Y si el malestar se intensifica, pedir ayuda profesional es una opción válida y necesaria; en Sinaloa existen psicólogos, centros de atención y líneas de emergencia disponibles.
En las familias, lo más importante es generar confianza. Tener planes de seguridad —por ejemplo, acordar un punto de encuentro en caso de bloqueo— reduce la ansiedad. Hablar con los niños con la verdad, pero adaptada a su edad, es igual de importante. Callar o mentir no los protege; al contrario, incrementa su miedo.
En lo comunitario, hay estrategias que fortalecen el tejido social. Los círculos de contención permiten compartir experiencias y sentir apoyo. Los memoriales y rituales colectivos dignifican a quienes ya no están y ayudan a procesar el duelo. Aunque parezcan gestos pequeños, devuelven sentido y cohesión a una ciudad cansada.
El reto es no normalizar el dolor ni resignarse a vivir siempre en alerta. Reconocer lo que sentimos, buscar apoyo y sostenernos entre nosotros puede transformar el miedo y el cansancio en un impulso colectivo para empezar a sanar.
Para terminar
Nombrar lo que sentimos no es un lujo, es una necesidad y parte de la justicia social que nos debemos como comunidad. Cada víctima de esta guerra tiene un rostro, una historia y una emoción que merece ser reconocida. Hablar del duelo de una madre, del miedo de un niño, del enojo de un comerciante o del cansancio de toda una ciudad es devolverles dignidad.
La memoria emocional es también una forma de resistencia frente a la indiferencia. Si callamos, la violencia se vuelve costumbre; si hacemos visible el dolor, abrimos la puerta a la posibilidad de sanar. El primer paso para reconstruirnos como sociedad es aceptar que estas emociones existen y entender que guardarlas en silencio solo prolonga la herida.
Gracias por llegar hasta aquí. Si este texto te hizo reflexionar, compártelo; puede ayudar a alguien más a comprender lo que estamos viviendo. Hablar de lo que sentimos, de manera individual y colectiva, es el inicio de la sanación que tanto necesitamos.
Como siempre, te dejo un abrazo
Juan José Díaz